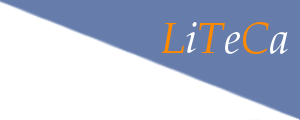La prudencia, la cordura, la circunspección, el amor a la paz, el miedo a los desastres de la guerra, el minucioso cuidado en evitarlos por medio de un paciente espíritu de transacción, son cosas muy plausibles que durante este último cuarto de siglo dominan la política europea y la envuelven en una tíbia atmósfera de filantropía y de bienestar.
Por esto las generaciones que en los últimos veinticinco años van llegando a la plenitud de la vida son, como carácter general, bondadosas, muelles, poco inclinadas a la acción y muy propensas al diletantismo en todo. Pero a pesar de ello, o tal vez a causa de este mismo diletantismo, empiezan los hombes de hoy a desear un cambio de actitud; empiezan a apetecer algo fuerte que les sacuda, que les obligue a fijar su pensamiento, que les fuerze a afirmaciones y entusiasmos irreflexivos, que les libre de su cerebro y les empuje brutalmente a la acción con todos los dolores de ella y también con todos sus triunfos; anhelan, en una palabra, el equilibrio de la vida.
¡La guerra europea! Hace veinticinco años que estas palabras se agitan como un horrible fantasma sobre nuestras cabezas; fantasma tan horrible que hemos acabado por resignarnos a admirar a esos grandes soberanos, y a esos grandes ministros, y a esa prudente diplomacia que tanto se desvelan por ahuyentarlo y por evitar que se nos venga encima.
Y, sin embargo, si cada vez que un conflicto de frontera, una antipatía internacional vivamente manifestada, una imprudencia popular hace peligrar esta bienaventurada paz europea y dejan presentir una próxima conflagración, cada uno de nosotros pusiera la mano sobre el pecho, muchos lo sentirían latir fuertemente y no por cierto de solo miedo.
No cabe duda que hay en nosotros mucho de pusilanimidad, porque se nos han ofrecido escasas ocasiones de ensanchar el alma; no cabe duda de que nuestros nervios están poco firmes, porque no se han templado en otros peligros y situaciones que los que ellos mismos nos procuran vibrando en el vacío; pero en el fondo hay todavía algo de hombres en nosotros; y este algo es lo que se pone a palpitar sordamente desde muy adentro cuando presentimos que nuestra virilidad puede ser puesta a rudas pruebas.
Claro que ya la ponen a prueba aquí o allí las empresas coloniales, las rebeliones, los motines locales... pero no es lo mismo. En estas cosas no hay bastante estímulo, no nos dicen nada de muy trascendental, no hacen que nos olvidemos de nosotros mismos absorbiéndose en una idea general, no acaban de entusiasmarnos.
Mientras que una guerra europea, una lucha entre las naciones que más significan en la civilización, un conflicto sangriento que hiciera tomar nueva consciencia de la idea de patria a los pueblos europeos que hoy la sienten débil o desfigurada... esto sería otra cosa. ¡Una guerra dentro de casa! Defender con la fuerza, con la sangre y con la vida el hogar, el suelo y hasta algo de la vista y del ambiente que sin saber bien por qué tenemos por propio; y esto contra ejércitos formados por hombres de otra lengua y de otro aire; rechazarlos e invadir entonces otras tierras con rabia de destrucción y con gritos triunfantes de posesión y de dominio... he aquí lo que los hombres jóvenes de hoy no saben lo que es, y anhelan saberlo a pesar de todos sus desfallecimientos y de todas las convenciones filantrópicas.
Por esto la expedición de los griegos a Creta ha hecho correr un estremecimiento extraño por toda Europa. Por lo que en sí es, por la reacción que significa y por las consecuencias que puede traer consigo.
Hacía muchos años que con la resignación de la debilidad estaba Europa contemplando las querellas y las componenedas de su diplomacia con el sultán de Turquía, respecto a la situación de los súbditos cristianos turcos; las degollinas y las promesas se sucedían con una simetría de péndulo, tras una matanza de armenios se hablaba de las bases de un arreglo de la cuestión armenia; tras el ahogar en sangre una rebelión cristiana en Creta o en Macedonia, se trataba de un vago protocolo; todas las naciones decían que esto no puede durar más, y duraba, ibany venían embajadores y barcos, se hacían demostraciones en el Bósforo ante la Sublime Puerta; todos estaban conformes, y esto desde hace siglos, en que la Media Luna era una vergüenza en la culta Europa; las potencias rodeaban al Sultán con grandes conminaciones, pero no se atrevían a caer sobre de él por miedo a encontrarse cayendo unas encima de otras; y por esto el Sultán se reía tranquilamente de ellas en medio de su gritería, y las carnicerias se sucedían con regular intermitencia.
Cuando, de pronto, ante una nueva agitación de los cristianos de Creta, un pequeño Estado, Grecia, ha tomado una actitud arrogante, y sin contemplación a la diplomacia ni a la paz de Europa se ha lanzado a socorrer en son de guerra a sus hermanos de sangre oprimidos en aquella hermosa isla por la tiranía del Sultán.
No ha parecido sino que una fresca bocanada de viento de tempestad haya cruzado la Europa empezando a agitar y a renovar su entorpecida atmósfera de cordura y desvelando a los espíritus soñolientos.
Al fin -se han dicho las gentes- hay alguien capaz de seguir el propio impulso suceda lo que suceda; al fin la vida de Europa no será una vida convencional, y habrá guerra si existen motivos de guerra, y sólo paz cuando aquellos motivos desaparezcan o se agoten.
Esto se han dicho las gentes sencillas que no llevan responsabilidad encima, y cuyas palabras y cuyos actos no tienen individualmente trascendencia.
Pero las potencias, la diplomacia europea, han fruncido el ceño a esta calaverada guerrera, y se han dispuesto a impedir que Grecia lleve adelante su natural ambición respecto a la isla hermana, arrebatándola del dominio del Sultán y anexionándosela; porque han temido que un acto tal desvelara los pruritos de libertad e independencia de tantas otras poblaciones cristianas sometidas de mala gana al yugo de Turquía, que así empezara la disgregación de este Imperio, y como consecuencia de ello la disputa entre las potencias mismas para repartirse la Turquía desmembrada; en una palabra, han temido la guerra europea.
Así han hecho decir por sus oradores y por su prensa:"¿Con qué derecho se atreve Grecia por ambición o por sentimentalismo a poner en peligro la paz de Europa?". A lo cual los griegos y cuantos son oprimidos por los turcos podrían contestar:"¿Y qué derecho tiene la Europa a la paz? ¿dónde está ese derecho estipulado? ¿dónde está estipulado que nosotros, cristianos, hayamos de sufrir perpetuamente el despotismo mahometano no sólo por amor a un hipócrita equilibrio europeo, de cuyos beneficios nosotros estamos muy lejos de disfrutar, puesto que todo él en peso ni siquiera sabe impedir que nos maltrate un poder exótico que los mismos Estados consideran una vergüenza para Europa, pero al cual, aún juzgándolo desde hace siglos moribundo, no se atreven a tocar? ¿A qué hablar de derechos? ¿A caso el derecho, en substancia, es otra cosa que un concepto ideal de la realidad de la fuerza? Pues bien, lo ideal necesita restaurar de cuando en cuando su concepto en la realidad; si no, se va convirtiendo en una mera abstracción que se desvanece. Es menester restaurar el derecho en la fuerza."
No sabemos si Grecia ha contestado esto a la diplomacia europea. Es probable que no. Pero ha obrado como si lo tuviera en el pensamiento, y ha seguido adelante en su empresa, a pesar de ser un pigmeo ante los colosos de Europa. Verdad es que un pigmeo bien resuelto puede salirse muy bien con la suya a despecho de seis colosos indecisos.
Y si se nos acusa de candidez al emitir tales juicios, si se nos insinua que la actitud respectiva de Grecia y de Europa no es, quizá, mas que una comedia, y que aquella pequeña nación puede muy bien ser secretamente empujada y animada por los mismos que fingen querer contenerla, contestaremos que no importa; que lo que nos seduce y nos interesa es el espectáculo, por los sentimientos que él mismo hace brotar en los espíritus; y que en este sentido, las apariencias de las cosas valen tanto como las cosas mismas, puesto que éstas sólo por sus apariencias puede afirmarse que existen y sólo por ellas producen sus naturales frutos.
22-II-1987 (O.C., 2: 511-13).