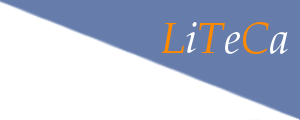Tuvo que ser un Poeta, Paul Valéry, quien, en una conferencia pronunciada en Barcelona hace un cuarto de siglo, advirtiera a los catalanes de los peligros de la poesía. Poseía Valéry una sensible percepción de las posibilidades de muerte de las culturas y de las formas culturales (tal vez porque muchas habían muerto para él: sus amigos cuentan que la frase típica del poeta galo era un aburrido: et puis je m'en fous...). Y en Barcelona se encontró Valéry ante una cultura que giraba alrededor de la poesía, que partía de la poesía como base para todas sus operaciones (incluso las políticas), que a la poesía utilizaba como universal salvaguarda contra la dispersión (a la que, en materia cultural, se llama trivialidad). ¡Y con lo frágil que es la poesía!-vino a decir Valéry-; calada y sagrada», tal vez, pero, por lo mismo, radicalmente inapta para base y para fundamento. La poesía es, si se quiere, la culminación de una cultura; pero las montañas no descansan en sus cumbres. Y Valéry evocó el fantasma de la vieja cultura occitana, muerta de su poesía, muerta de haber sido sólo poesía. La cultura catalana medieval nació cuando Arnau de Vilanova y Ramon Llull, hombres de acción, descubrieron la prosa, es decir, la posibilidad de que el lenguaje organice la acción y la provea de sentido; la cultura castellana nació cuando el rey Alfonso cerró sus oídos a las músicas galaicas para atender al prosaico saber de musulmanes y judíos; y fue Tomás de Aquino, y no Arnau Daniel, quien le dio a Dante el poder de alcanzar el som de l'escalina. Hoy día, la situación que chocó a Valéry no ha hecho más que exagerarse, y las consecuencias que él previó se han puesto de manifiesto. Por muchas razones no podemos practicar el análisis que habría de justificar debidamente nuestra afirmación. Limitémonos a formulada con toda crudeza: la cultura catalana sigue disponiendo, para su orgullo tal vez legítimo y para su complacencia tal vez imprudente, de una rica poesía; y la cultura catalana se está muriendo.
A partir de tal premisa, lo normal es preguntarse acto seguido: ¿y por qué no había de morirse? No quiero con ello insinuar que lo normal sea el cinismo: no es cinismo la ausencia de beatería; y realmente es una virtud saber aceptar con sana serenidad el hecho de que los seres (reales o ideales) a quienes queremos se mueren también. Si de verdad la cultura catalana se vence hacia la muerte, y si puede morirse, lo decente es dejarla morir en paz. Pero el problema acuciante es el que nos asalta al preguntamos: ¿puede morir una cultura? ¿Hasta qué punto podemos dejamos guiar por la espontánea comparación de una cultura con un organismo vivo y, por lo tanto, en perpetua instancia de muerte? Para contestar, hay que discriminar entre algunos de los muchos sentidos que se encierran en el equívoco término «cultura». En el sentido más amplio, cultura es la vida toda de una agrupación de hombres, mirada bajo el aspecto de sus conexiones significativas; dicho con mayor precisión: la cultura de una colectividad humana es el conjunto de todas las posibilidades de inteligencia de que disponen los componentes de aquella colectividad, a los que podemos llamar los portadores de la cultura. En este sentido, está claro que una cultura no puede morir, a no ser que mueran de golpe todos sus portadores; incluso si a éstos se les dispersa, destruyendo su primitiva agrupación y obligándoles a ingresar en otras colectividades, no podrán hacerlo si la agrupación en que se sumergen no se les presenta como inteligible hasta cierto punto, es decir, si no comparte su propia cultura. Pero una cultura, en este amplio sentido, aunque no muera propiamente, puede deteriorarse y empobrecerse hasta el extremo de que sus portadores, aglomerados sólo por la proximidad física, vivan una vida vacía de legalidades, en una desordenada estupefacción simiesca. Por otra parte, llamamos muchas veces cultura meramente a uno de los elementos de una cultura, a una de las posibilidades de inteligencia que ésta ofrece a sus portadores. En este sentido, decimos que muere una cultura cuando desaparece uno de sus elementos, al que consideramos importante para la estructura total. Hablamos de la muerte de la cultura medieval, sabiendo muy bien que al fin del medioevo no ocurrió más sino que los hombres abandonaron el ejercicio de ciertos estilos de pensamiento.
Está claro que, al decir que la cultura catalana se halla en trance de muerte, queríamos significar únicamente que ciertas formas culturales se esfuman una tras otra. Pero el hecho de que hayamos partido para nuestra consideración de la enorme importancia que la poesía ha tenido para la cultura catalana, habrá, suponemos, mostrado que pensamos en aquellas formas a las que se creyó estrechamente ligadas al uso literario de la lengua catalana. No queremos dar por sentado que aquella creencia fuera acertada, ni tampoco que fuera errónea. Antes bien, queremos hacernos de ella problema. Queremos preguntamos si hay alguna razón para que los catalanes hagan su literatura en catalán, y si la hay para que hagan literatura en una u otra lengua. Tal vez sea ésta una manera viable de introducimos en el vasto tema de la cultura catalana en su conjunto.
La cuestión de si la lengua literaria de un hombre o de una colectividad debe ser precisamente su lengua de uso ordinario, no admite solución general. La historia nos da ejemplos para apoyo de cualquier tesis que se nos ocurra sustentar. En el caso catalán, la cuestión se nos presenta hoy en lo que podríamos llamar su formulación terminal: ¿pueden los catalanes de hoy abandonar el catalán como lengua literaria? Pero es obvio que el problema es mucho más abordable por su extremo inicial: ¿podían los catalanes de la renaixença no adoptar el catalán para su literatura? ¿Por qué lo adoptaron? Aquí, la historia nos tiende el cebo dé un engaño. La literatura en catalán resucitó hacia 1830, con el romanticismo. Pero no es difícil advertir que nuestro problema no se plantea entonces: los románticos instituyen en Cataluña un felibrige, que lógicamente había de pervivir sólo para recreo de clérigos y archivero s de provincias, como el felibrige provenzal; y que no tendría por qué ocupamos ahora. Carles Riba ha dicho con justeza: «Con Maragall se inicia la cultura catalana realista, es decir, se inicia la cultura catalana». En efecto: hacia 1890 se produce el fenómeno que podríamos llamar de la segunda renaixença, y éste es el que ofrece interés para nosotros. La lengua que durante más de medio siglo había servido sólo para el desahogo de los impulsos de un lirismo más o menos dominical, se convierte en lengua de expresión de la cotidiana seriedad. La transformación se manifiesta con toda claridad hacia 1910, cuando Cataluña elige la lengua de una gris naturalidad" que el ingeniero Fabra regulaba, prefiriéndola a la lengua salvajemente pintoresca que el canónigo Alcover se refocilaba inventando. Ahora bien: un momento de reflexión nos muestra que esta segunda resurrección del catalán no es más que la manifestación catalana de un fenómeno general español. Maragall, Ors o Casellas prefirieron entonces el catalán al español, exactamente por las razones que impulsaron a Azorín, Unamuno, Baroja u Ortega a crear un nuevo español, a abandonar los ritmos y las formas estilísticas del español- de Campoamor y de Cánovas, y a substituirlos por otros. Y para un oído español de hoy, educado en las inflexiones de Castilla o de César o nada, un discurso de Donoso es poco menos que un texto extranjero. Pero lo importante es que tanto los catalanes del fin de siglo como los noventayochistas realizaron su conversión lingüística doblegándose a un empuje cultural mucho más hondo que una simple moda literaria. Tanto unos como otros aspiraron a acercar la lengua literaria a la lengua cotidiana: buscaron la sinceridad estilística. En principio, un estilo literario no tiene por qué ser sincero: la literatura francesa, durante tres siglos, se ha desarrollado magníficamente sobre la base de un formidable desprecio por la realidad de la lengua que hablan los franceses. ¿Por qué, pues, los españoles del fin de siglo, catalanes o no, creyeron que la literatura, y en definitiva la cultura toda, había de ser, antes que nada, sincera? Sencillamente porque se encontraron sin cultura.
Ahora nos sale al paso un tercer sentido del término «cultura». Decimos que es cultura toda forma de pensamiento que efectivamente se asemeja a las formas que han imperado en la Europa moderna. No es tal vez excesivamente difícil señalar el rasgo común a estas formas: todas ellas se nos presentan como tradiciones en evolución constante. El europeo ha destruido despiadadamente todo modo de vida que sólo quisiera conservarse; y, en sus buenas épocas, no ha querido prestar oídos a ninguna revelación meramente eruptiva (el socialismo, por ejemplo, no adquirió importante vigencia hasta que supo presentarse como lógica culminación de la historia). La política, la economía y la ciencia han sido las tres manifestaciones decisivas de la cultura europea moderna: tres formas de organización humana esencialmente cumulativas. Cualquier periodista se atreve hoy a hacer mofa del «progresismo» del siglo pasado; pero, si bien es verdad que los hombres del XIX se mostraron acaso demasiado ingenuamente satisfechos de verse a sí mismos en trance de progreso, convendría no olvidar, sin embargo, que ellos de verdad progresaban, y progresaban esencialmente, es decir, no podían dejar de progresar. «O sube o baja»: así describía la vida Saavedra Fajardo, uno de los pocos hombres modernos que ha tenido España. Pues bien: los españoles de sesenta años atrás se encontraron con un país que no subía ni bajaba, un país parado y al margen de la corriente europea, como un madero atascado entre los hierbajos de la ribera. Un país que no progresaba; y que, al no progresar, no tenía tradición en el sentido europeo; y que, al no tener progreso ni tradición, no tenía cultura. Cada político español anunciaba la venida del milenio para cuando se le diera a él el poder, en vez de proponer, como los políticos europeos, leves alteraciones en el sistema de equilibrio de las fuerzas sociales, supuestas éstas existentes y respetables; es decir, no había en España política. Y menos, economía; y menos, ciencia. Así se comprende que los españoles de entonces vieran como esencial la cuestión de la sinceridad: se querían a sí mismos iniciadores de una tradición cultural; y percibían que una tal tradición, encaminándose por su esencia hacia la construcción de complicados edificios, debía comenzar con la simplicidad, y hallar en ella sus fundamentos. La discreta linealidad del estilo de un Baroja es el equivalente literario de las incoloras «evidencias primeras» de un Descartes: garantía de verdad, entendida como adherencia a la inmediata realidad de lo dado. Y, desde este punto de vista, está bien clara la diferencia entre el irrealismo de la lengua literaria francesa y el de la española del siglo pasado: la francesa se había alejado de la realidad inmediata, al cabo de los siglos de progresiva complicación que llevan a la lengua de Montaigne a convertirse en la de Renan, para ahondar en la realidad cultivada; cada escritor español tradicional, en cambio, se separaba de la realidad abruptamente, por salto, repitiendo, pero no enriqueciendo, el gesto de sus predecesores, y sin dar lugar a que se constituyera una auténtica tradición estilística.
No hemos contestado todavía a las preguntas que nos propusimos acerca de la necesidad del catalán como lengua literaria, y de la necesidad de una literatura catalana en cualquier lengua. Y en verdad, no pretendíamos contestarlas. Queríamos sólo plantearlas de un modo eficaz; es decir, con referencia concreta a las realidades que nos las han sugerido. ,Al hacerlo, nos hemos encontrado con que estas realidades no son sólo catalanas. De ahí no se sigue, desde luego, que su peculiaridad catalana sea puramente accesoria. Es decir: el reconocer que los escritores catalanes, al recurrir precisamente al catalán como lengua literaria, quisieron resolver un problema que les era común con sus coetáneos no catalanes, no debe llevamos sin más a afirmar que aquel problema, para ellos, podía ser resuelto de otro modo. Pero, antes de toda casuística, debemos adquirir una clara conciencia del problema. Estos son los hechos: sesenta años atrás, una generación de españoles, a la que pronto se agregó una segunda, quiso crear una cultura europea: descubrir un dominio de realidades en las que pudiera apoyarse una tradición creadora. Quiso hacerlo, no sólo en la literatura, pero también en la literatura. Y la verdad es que, en la literatura por lo menos, el empeño ha fracasado. Es fácil describir el cariz de este fracaso: consiste simplemente en que la literatura se ha quedado encerrada en sí misma, desligada de los restantes núcleos culturales, y desligada de la sociedad. Es posible que una ciencia y una sociedad no expresadas literariamente carezcan de valor; en todo caso, una literatura sin tema carece de justificación. Nuestra literatura se va enrareciendo. Que en España y en Cataluña sigue habiendo escritores de calidad, es innegable. Pero cada día ejercen menos vigencia en el cuerpo social. Conste que no queremos añadirnos al coro de quienes fulminan contra el supuesto esoterismo de la literatura actual; ésa es otra cuestión que no tiene nada que ver con nuestro tema; y, desde luego, no está dicho, ni mucho menos, que una literatura para minorías haya de ser menos expresiva que una literatura para las masas. No se trata de eso...
1953.
"Madame se meurt...". Dins Gabriel Ferrater, Sobre literatura, Barcelona: Edicions 62, 1979.