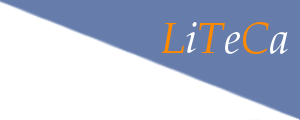Después de la lectura, cuando todo queda hecho para comprender un texto clásico y cuando creemos que hemos llegado al término de los sinsabores o de la íntima alegría, queda el escollo contra el cual van a estrellarse ordinariamente la ciencia y la buena voluntad: la traducción.
No nos hagamos ilusiones. Es una tarea tan difícil, que los alumnos la emprenden a menudo con desaliento, dispuestos a entregar rendidamente, estoicamente, a cambio de un latín o un griego más o menos difícil, un castellano ininteligible. El ejercicio de la versión conduce generalmente una mitad de alumnos a la serena aceptación del absurdo: resignación ilustrada por una anécdota, que debemos a un latinista francés y que se repite todos los días. «¡No tiene ningún sentido, –decía un padre a su hijo–, lo que has escrito en este cuaderno!» –«Pero, papá, –argüía el hijo–, es una traducción».
Ordinariamente se aborda la traducción de las lenguas clásicas con disposiciones defectuosas, escasas o nulas. Aquí deben intervenir los consejos de método y técnica. Prácticamente, hay que aconsejar al alumno, abandonado a sus propias fuerzas, que, al afrontar su texto, lo recorra ante todo como a vista de pájaro, a fin de percibir sumariamente no el sentido, sino la idea general del mismo, a fin de descubrir simplemente «de qué se trata». La lectura tiene que repetirse varias veces. Después, con la orientación general así adquirida, se aplicará a descifrar los pormenores uno por uno –las oraciones, los vocablos las partículas, la puntuación–, practicando un método de análisis riguroso.
Este método comporta dos etapas: comprender y traducir. Aprender a comprender –y, de rechazo, enseñar a comprender– es todo un problema. Haría falta un libro para desarrollarlo. Lo ha intentado J. Marouzeau. Queda un poco al margen de estas notas. En cuanto al hecho de traducir, el método supone consejos más que recetas, si bien la sintaxis latina ofrece una serie de lo que yo llamo ecuaciones, que el alumno debe dominar por completo (el ablativo absoluto, el cum histórico, las oraciones de infinitivo, las relativas circunstanciales, y otras). Podemos intentar formular aquellos consejos aproximadamente a través de algunos puntos.
El primer peligro que se debe evitar, cueste lo que cueste, es la precipitación –la precipitación en traducir. En efecto, por una suerte de disposición mágica o diabólica del espíritu, los alumnos corren de buena gana hacia la traducción sin haber hecho antes el menor esfuerzo para comprender. Creen que el enunciado del vocablo y del giro latinos les debe abrir fácilmente el camino del vocablo y del giro castellano correspondiente. Inventan así las equivalencias, debido a la semejanza externa de los vocablos; de donde, los desatinos habituales del tipo: insolentia = «insolencia» (inexperiencia, novedad), crimen = «crimen» (acusación), inuidia = «envidia» (antipatía, odio)...
Esta constante tentación de las equivalencias latinas y castellanas, meramente supuestas, es mucho menor en griego, dada la marcada diferencia de vocabulario.
Frente a esta masa de alumnos «precipitados» suele distinguirse un pequeño grupo –en los ejercicios escritos, por ejemplo–, que se pasan casi una hora, de la hora y media que se les pueda conceder, sin escribir apenas y sin levantar los ojos del texto, que leen docenas de veces, o del diccionario, que consultan sin demasiado afán. Destinan la última media hora a escribir sin descanso. Estos alumnos no suelen engañarnos: su calificación será casi infaliblemente un 10. No hay sorpresa.
Existe, por otro lado, una forma «casi» científica, por decirlo así, y más peligrosa que la precipitación, que se invoca de buen grado bajo el nombre de intuición. G. Leprince le dedicó un artículo. Habiendo leído una frase, un pasaje, el alumno se deja inmediatamente sugerir, por una especie de percepción de conjunto, cierto sentido de verosimilitud. Y de golpe se cierra la puerta a toda otra posibilidad, a toda corrección. Ahora bien, a pesar del proverbio, la primera idea, cuando se trata de traducciones, no es casi nunca la mejor. Creo ser en esto un testigo de excepción, no sólo por mis varios millares de páginas traducidas y publicadas, sino especialmente por un hecho concreto. Al traducir la Eneida en hexámetros, ante algunos de aquellos versos eternos, que todo el mundo se sabe de memoria, escribí ocho o diez y hasta quince variantes de versión que conservo: la mejor, puedo asegurarlo, fue siempre la última.
La intuición produce sus verdaderos estragos principalmente –como lo tengo de sobra comprobado– en el alumnado femenino. No en vano se nos predica constantemente que la mujer es más intuitiva que el hombre. ¡Qué desgracia! Por ello nos desorientan en tal grado los ejercicios escritos de tantas alumnas. La que hoy nos entrega una traducción aceptable, nos entregará otra, mañana, detestable, sin que en ningún caso haya mediado la interferencia, el traspunte, la copia (esta pesadilla de nuestras latitudes, que suele interpretarse como un rasgo de la sagacidad latina o ibérica y que yo considero, sin creer ser heterodoxo, como una forma de «pecado» prohibida en el octavo mandamiento: «No mentirás»). Propongo un día en clase un momento de improvisación. Tiene la palabra una alumna inteligente, bastante laboriosa. Abre el libro y lee en Cicerón Roma sum profectus. Traduce sin pestañear: «Soy prefecto en Roma». Completamente histórico.
¿Qué remedios existen contra estos males? Ninguno nuevo, a mi juicio. Tenemos que insistir siempre en lo mismo. En el análisis, hay que considerar primeramente la palabra, después el agrupamiento de palabras, la construcción sintáctica y, finalmente, la disposición de las palabras en la frase y la ordenación de las frases en el período. Demos una ligera mirada a estos elementos.
Parece vulgar o inútil decir que la palabra debe ser traducida por una palabra correspondiente que exprese no sólo su contenido, sino también su matiz. La ejecución de este principio es difícil, pero el principio es incuestionable. Por aquí empieza la lucha de la traducción. ¿Hay dos palabras posibles para traducir una palabra latina o griega? En general será preferible aquélla que ordinariamente no se nos ha ocurrido en seguida; esto será a menudo suficiente para quitar a la traducción la fisonomía –o las muecas– de una traducción.
En este punto, nos asaltan dos peligros o tentaciones. En primer lugar, las semejanzas visuales del latín con el castellano, a que antes aludíamos (...).
La otra tentación se refiere a la traducción llamada «etimológica». No es que, en principio, debamos prohibirla. Resulta, por el contrario, una coquetería recomendable, y podrá ser ingenioso, por ejemplo, traducir humilis por «a ras de tierra»; pero a menudo la etimología es engañosa y nos aparta del sentido actual, es decir, real, de la palabra. En la época clásica, mortales significa los «humanos», los hombres, por oposición a los «animales», mucho más que los «mortales» por oposición a los «dioses». Acaso por el camino de la etimología se llega al punto erróneo de la presunta interpretación anímica, a la manía de captar el «aire» oculto de un pensamiento evidente. Recuerdo que la simple frase virgiliana fama uolat («corre el rumor») tomaba en la versión de un inefable traductor del siglo XVIII la pintoresca forma «circula un cierto run-run».
Alguna dificultad, sin embargo, es digna de consideración. Es difícil encontrar, a veces, para verter una palabra única otra palabra única. No raramente el problema es insoluble. ¿Cómo traducir por una sola palabra el latín iubetur («recibe la orden de»), multa («muchas cosas»), sin hablar de las fórmulas griegas τά ’Ελληνων («los asuntos de los griegos»), οί έφ’ ήμίν («los que están en nuestro poder») o del simple verbo έπιδημέω («residir en Atenas»)? A menudo, incluso, es preciso evitarlo. Pero con demasiada frecuencia el traductor de hoy tiende sin necesidad, como sus colegas del siglo XVIII o XIX, a desleír en una perífrasis aquel concepto que una palabra, debidamente escogida, expresaría magníficamente, traduciendo, por ejemplo, ardens por «lleno de furor» o foedissimus por «con toda la insolencia de mi fealdad».
Esta libertad inútil y nociva suele tomar en el alumno perezoso la forma de abundantes paréntesis, con variedad de significados, hasta contradictorios, para que, al corregir, el profesor… escoja ad libitum, que es tanto como decir «a lo loco». Es el alumno el que tiene que escoger, no el profesor. De aquí que todo paréntesis «personal» es para mi una falta. Arrastrado por este criterio, el traductor cambia ahora de frente, y condensa en una palabra lo que el latín expresa por medio de un complejo: spes futuri = «la esperanza», honorum cupido = «la ambición». Este procedimiento de sustitución sólo es admisible cuando la lengua se opone absolutamente a facilitar la correspondencia esperada.
Sobre esta delicada cuestión se pueden formular algunas reglas esenciales: 1. No añadir nada con el fin de mejorar, explicar o embellecer, traduciendo, por ejemplo, nouus por «nuevo y raro» (caso frecuente en las traducciones de los últimos siglos). 2. No suprimir nada por capricho o pereza mental, traduciendo uius ac superstes por un simple «superviviente». 3. No descomponer los factores anímicos: stupens no es el exacto equivalente de «profundamente asombrado». 4. No recomponer: cupidus habendi puede a veces no ser idéntico de «interesado». 5. No repetir lo que no se repite en el original: militum uirtutem ciuium fortitudine metiri está mal traducido por «medir el valor de los soldados por el valor de los ciudadanos». 6. No dejar de repetir lo que se repite en el texto: animus excelsus excelsa petit no equivale sin más a «un espíritu elevado busca las grandezas». Marouzeau ha formulado sabiamente estas reglas.
Otra dificultad, más grave, consistirá en hacer que cada palabra conserve en la traducción su propia categoría gramatical, aunque hay que intentarlo denodadamente como regla. Aquí surge también a menudo la imposibilidad absoluta: el latín, al contrario de nuestras lenguas, usa el participio con preferencia al gerundio, el genitivo del sustantivo más bien que el adjetivo de pertenencia; posee, como el griego, el adjetivo neutro sustantivado, el pasivo, que nos son casi desconocidos. ¿Cómo traducir urbs condita sino por «la fundación de Roma» o liber mihi est, βιβλιόν εμοί εστιν, por «tengo un libro»? Sin embargo, fuera de aquellos casos en que nos vemos superados por la necesidad, es conveniente que el lector pueda encontrar en la versión, al mismo tiempo que la correspondencia verbal, también la correspondencia gramatical hasta el límite de lo posible.
No se debe, de modo especial, adoptar, con respecto a la forma gramatical, aquella desenvoltura que sin cesar convierte la subordinación en coordinación, traduciendo amica silentia lunae por «el silencio y la complicidad de la luna», o, inversamente, destruye por procedimiento la hendíadis: nobilis et uolgatus = «de notoriedad pública», admiratio et studium = «una admiración apasionada». Esta reducción sólo será aconsejable en casos especiales. Con mayor razón no se debe practicar esa especie de sistema de equivalencias, que –enseñando que una doble negación equivale a una afirmación, que el enunciado de un concepto equivale a la negación del contrario– acaba por traducir animo non infirmo por «de corazón valiente» o, a la inversa, liberaliter por «no sin nobleza». Las equivalencias matemáticas no tienen siempre validez en la lengua; no es lo mismo decir «Antonio es un cobarde» que decir «Antonio no es un valiente». Entre la expresión simple y la expresión indirecta hay diferencias de matiz y estilo, dos elementos esenciales que caracterizan la buena traducción.
Por lo que respecta a la sintaxis, se plantea sin cesar una pregunta: ¿Debe –o puede– el traductor sustituir una sintaxis latina o griega por una, digamos, sintaxis castellana? También en esta ocasión tropezaremos con dificultades insuperables. No tenemos ningún medio, dada una frase como uenit ut uideret, para conservar la subordinación personal (= «para que él viera») y para eludir la versión normal «a fin de ver», «para ver», «a ver». Queda así el concepto perfectamente claro para nosotros. La traducción aspira esencialmente a esta claridad. No se dudará, pues, en traducir cum proficisceretur por «saliendo», qui peterent pacem por «para pedir la paz», εμαυτω συνήδειν ούδέν έπισταμένω por «yo sabía que no sabía nada». Pero estas necesidades eventuales no nos autorizan a sacar un pretendido derecho general a la libertad. Nos hallamos frente a particularidades exclusivas del genio de cada lengua.
En la medida, por tanto, en que la sintaxis es común al latín o al griego y al castellano, hay que respetar sus formas sin permitirse el lujo de unas composturas o arreglos gratuitos. Esta regla no excluye que en ciertos períodos (especialmente ciceronianos o similares) de sintaxis compleja y de frases largas no se pueda y deba optar por un cuarteamiento concienzudo del texto a fin de obtener una versión de sintaxis simplificada y de expresiones más breves. Adoptaremos así las normas del estilo moderno. Lo difícil es saber mantener un justo equilibrio. Sacrificar, en efecto, constantemente la estructura gramatical del texto equivale a sacrificar un elemento esencial del estilo y traicionar tanto al autor como su lengua. Creo que tanto para el traductor como para el escritor original, es válido aquel sensato requerimiento de Víctor Hugo: «¡Paz a la sintaxis!».
Ahora bien, ¿habremos llegado felizmente al puerto cuando hayamos traducido el sentido de las palabras, respetado en lo posible los giros sintácticos, observado la sucesión y disposición de los términos? No, nos queda todavía lo más sutil, arduo e inasible de la tarea: conseguir trasladar la personalidad del escritor, la originalidad de una obra, el espíritu y el color de un contexto, es decir, en una palabra, el estilo. No se puede, en efecto, como sucede a menudo, usar para todo escritor clásico una especie de «koiné» de lengua literaria, un castellano acomodaticio, invariable, que no se parece a nadie porque es de todos, síntesis de todo cuanto posee una lengua en términos y giros tradicionales, en fórmulas hechas, en clisés, en elegancias de baja estofa. Es lo que los italianos denominan «stile da traduzione».
Con esta lengua estereotipada, realmente muerta, se pretende a veces revestir los escritos más diversos, traduciendo un diálogo cómico como una secuencia de tragedia, una carta familiar como el discurso de un cónsul, tratando al uniforme Terencio como al abigarrado Plauto, al elegante Plinio como al nervioso Tácito, al matizado Virgilio como al violento Lucano. El buen traductor debe interpretar todos los estilos y reproducir su tono, color y personalidad. Pero no podemos entrar ahora en esta importantísima cuestión técnica, que debe afrontar decididamente aquel que hace de la traducción de los clásicos un «segundo oficio», digno claro está, del mayor respeto.
Una última dificultad, un toque de atención. Hay en el traductor una inclinación difícil de corregir, porque tiene sus raíces en nuestro amor propio literario: es la tentación de sacrificar el sentido a la forma o, como se dice por eufemismo, la literalidad a la elegancia. La pregunta que se hacen a menudo los alumnos, bajo el pretexto de invocar o favorecer las preferencias de sus maestros, es ésta: ¿Debo hacer una traducción exacta o debo escribir un buen castellano? Y más a menudo: ¿Quiere usted una traducción libre o una traducción literal? Esta distinción es sencillamente grotesca, si entendemos (como entienden los alumnos) por traducción literal la traducción pedestre y por traducción libre la pura invención, el puro delirio.
Vamos a formularla de un modo más razonable: ante el latín o el griego y el castellano, lenguas de forma y espíritu tan diferentes, que el traslado directo de una lengua clásica a una lengua románica no es posible, que son necesarios esfuerzos incontables y a veces inauditos para realizar una labor de versión siempre humillada ante la belleza del original, ¿cuál de las dos obligaciones incompatibles deberemos sacrificar: la fidelidad al texto o la calidad de la forma?
La respuesta, aunque dura, debe ser inmediata y tajante: ni la una ni la otra. Si se acepta en principio el renunciar a una parte de la labor, fracasará sin duda alguna la labor entera. La traducción debe ser exacta y debe ser «castellana». La literalidad no debe excluir la literariedad. La traducción más literaria, y aún la más poética, puede y debe ser siempre la más literal. Ya sé por experiencia las enormes dificultades que se encierran en esta regla. Nunca debemos soñar en lo contrario. Toda traducción debe ser una lucha entre dos lenguas y debe permanecer siempre en estado de guerra literaria. Sólo bajo esta condición, la traducción, más que un ejercicio de latín o griego y de castellano, puede ser un fértil ejercicio de método, un acto de probidad intelectual y también una confesión de humildad.
He aquí, en suma, el criterio esencial de la buena traducción: la traducción debe ser tal que el lector encuentre en ella no sólo el contenido exacto del texto, nociones, efectos y razonamientos con sus matices, sino también, en la medida de lo posible, la forma que reviste dicho contenido –calidad de vocabulario, aspecto gramatical, forma sintáctica y particularidades de estilo–, de tal modo que el texto traducido pueda en rigor servir de base a un comentario o a un juicio crítico en el mismo grado que el texto original. El ideal consiste en situar al lector castellano, frente a un texto castellano, en el mismo estado en que se encontraba el lector romano o griego frente al texto latino o griego.
¿Cuadratura del círculo?, se preguntaba Marcel Prévost. Evidentemente, confesémoslo sin rebozo. Trasladar a nuestra lengua una frase latina o griega a la perfección constituye, en rigor, uno de esos problemas que, al decir de los matemáticos, exigen demasiadas condiciones, por ejemplo, querer hacer pasar una circunferencia por cuatro puntos dados al azar. En la mayor parte de los casos yo, personalmente, me contento con que la circunferencia pase por tres puntos y que se aproxime, lo más cerca posible, al cuarto. Si nos proponemos como meta esta aproximación, seremos unos operarios honestos.
DOLÇ, Miquel. 1966. “Teoría y práctica de la traducción”, Didáctica de las lenguas clásicas, 65-75. També a Teoría y crítica de la traducción: antología. Santoyo, Julio César (ed.), Bellaterra (Barcelona): UAB, Servei de Publicacions, 1987, pàgs. 254-260.