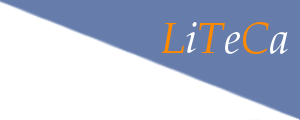En una versión francesa, o mejor dicho québequoise, de Hamlet, publicada en 1977 –y titulada, para que nadie pueda llamarse a engaño, Hamlet, prince du Québec–, el espectro que se le aparece al joven y desconcertado príncipe de Dinamarca, lleva la siguiente acotación escénica entre paréntesis: «LE SPECTRE (CHARLES DE GAULLE)» y su famosa intervención, que en las traducciones canónicas –y cito por la de José Mª Valverde– suele acabar con bellas y sentidas palabras semejantes a éstas:
«¡Adiós, sin más! La luciérnaga muestra que la mañana está cerca y empieza a palidecer su inútil fuego. Adiós, adiós, Hamlet: recuérdame.»
se ha convertido, en este príncipe québequois, en:
«Adieu, le matin va se lever, adieu et souviens-toi que vive un Québec libre» (p. 49)
Como verán, no sólo el inútil fuego de la luciérnaga ha tristemente palidecido hasta desaparecer, sino que la intencionalidad política del «versionador», Gurik, ha estallado con rayos bastante más espectaculares que los habituales pasitos vacilantes de la rosada aurora shakesperiana.
En cierto modo, el Hamlet québequois no es muy distinto de otra famosa traducción, firmada por los hermanos De Campos, en Brasil. Se trata de una versión del Fausto reducida a 40 páginas. Los hermanos De Campos emplean, al parecer, la metáfora del canibalismo para justificar esas traducciones extremas en las que el traductor victorioso devora sólo aquellas partes que pueden darle fuerza a fin de convertir al enemigo en semilla vigorosa dentro del cuerpo de los vencedores.
Ambos ejemplos, que cito según me han llegado a través de lecciones eruditas de dos insignes especialistas en estudios sobre la traducción –la profesora Rosa Rabadán de León (1) y la profesora Susan Bassnet de Warwick (2)–, se inscriben en ese concepto amplísimo de traducción que hoy se ha puesto de moda y que abarca prácticamente todo tipo de circulación de información entre dos o más culturas o lenguas. Algunas veces, en inglés, se le denomina la in between-ness (el «estar en medio de», o quizá, mejor y más sencillo, la «mediación») para poner de manifiesto que, ciertamente, la traducción es mucho más que la actividad secundaria y ancilar que los estudios literarios tradicionales solían considerar y que en realidad son posibles y existen muchos tipos de traducción. Daniel Weissbort ha escrito hace poco que:
«empieza a tolerarse que [la traducción] sea no-prescriptiva o no-normativa. Es como si, tras siglos de ir repitiendo cómo debía hacerse, los traductores hubiesen decidido que no sólo es inevitable una multiplicidad de modos de traducir, sino que incluso es posible que no sea mala cosa. Es decir, nos aproximamos más a aceptar que, puesto que no existen dos individuos que puedan leer (es decir, interpretar) un texto del mismo modo, es inconcebible que cualquier traducción concreta de ese texto abarque su totalidad, sea ésta cual sea»(3)
Gracias a estos nuevos conceptos, la traducción entra a saco en el ubérrimo campo de la interpretación y de la recepción del texto, pero sin precisar gran cosa más. La actitud es, a mi entender, preocupante porque parece ofrecer barra libre a los traductores cuando, en realidad, lo único que está haciendo es ofrecer corpora y más corpora a los académicos –es decir, cadáveres y más cadáveres en distinto estado de putrefacción destinados a diagnosticar epidemias históricas o enfermedades de moda–. Y ya se sabe que una cosa es la consulta al médico de cabecera que queremos que nos quite un dolor agudo de lumbago y otra es la clase de disección en un quirófano de la morgue. Empieza a ser, pues, imprescindible que ese abanico más amplio de posibilidades, y desde luego absolutamente licito, desde el cual hoy contemplamos la traducción, delimite con claridad si habla de la historia de la traducción, de literatura comparada, de antropología cultural, de recreación artística, de los verbatim del intérprete jurado o de qué otra cosa de las muchas cosas que entran dentro de su campo de intereses. Curiosamente, ni los aspectos de mercadotecnia de la traducción, es decir, el mundo editorial y comercial de las traducciones, ni siquiera los requisitos de la enseñanza de la traducción –que es lo que en realidad ha dado auge a los estudios sobre la traducción en estos últimos treinta años– parecen haber sido tenidos apenas en cuenta.
De hecho, la práctica del traductor editorial, y no digamos la del comercial (4), o incluso la del intérprete de conferencias, contradice cada día –dentro de considerandos importantes pero que de ningún modo son los del ejemplo canadiense o brasileño aducidos al principio y (me temo) tampoco los que Weissbort tiene in mente en el fragmento citado–, de hecho, la práctica de los traductores, digo, contradice esa no-normatividad y no-prescripción que Weissbort cita. No sólo las editoriales tienen libros de estilo y normativas que no suelen diferir mucho unas de otras, sino que algunos clásicos como la Biblia o las obras clave del marxismo-leninismo –textos que ostentan el récord de ser los más traducidos: en 1975 ocupaban el hit parade Lenin, Agatha Christie y Walt Disney (5)–, han generado a su alrededor toda una industria de estudios que, en general, aboga por una más correcta canonicidad de los originales y de sus traducciones, es decir, por la normatividad de éstas. De modo similar, el hecho que el centro más importante de traducción del mundo contemporáneo, y el de mayores dimensiones que jamás haya existido, la Comunidad Europea, traduzca según esquemas que pueden considerarse flexibles sólo dentro de una homogeneidad administrativa imprescindible, no nos permite de ningún modo hablar de actividad traductora no-prescriptiva. Y el intérprete de conferencia se guarda mucho –por más pinitos que le tienten desde su libre elucubración en cabina– de confundir un honorable con un ilustre o un país subdesarrollado con uno en vías de desarrollo.
Por ello quizá debamos volver atrás y recapacitar, como decía hace un momento, sobre la gama de posibilidades existentes entre la traducción stricto sensu y la creación pura e intentar establecer las razones por las cuales en determinados momentos se dan unas u otras formas de traslación de un texto y en qué momentos, géneros o circunstancias personales es eso posible.
Permítanme citarles un fragmento curioso de una crítica aparecida en el New Statesman, en 1922, con motivo de la publicación de The Waste Land de T.S. Eliot. El anónimo crítico decía:
«Mr. Eliot has shown that he can at moments write real blank verse, but that is all. For the rest he has quoted a great deal, he has parodied and imitated. But the parodies are cheap and the imitations inferior»(6).
La gracia en este caso estriba no sólo en el patinazo del crítico, que no supo advertir que se hallaba ante una obra que muy pronto iba a convertirse en un clásico de la literatura moderna, sino, para nuestros efectos, en la distinción que establece entre quote, parody e imitation (cita, parodia e imitación).
De hecho, Eliot, en algunos fragmentos, cita literalmente o parafrasea, pero ni la parodia ni la imitación (que sugiere copia, o escritura «a la manera de») no parecen entrar en los complejos propósitos de composición de The Waste Land.
Lo que importa –como decía– es tener clara esa variedad de posibilidades que van de la traducción como calco servil a la recreación con breves y pasajeras alusiones que sirven para recordar las influencias ajenas. Y, en el caso de Eliot, de no ser por sus propias notas, posiblemente fuera más fácil rastrear la influencia que él ha ejercido sobre muchos autores modernos que la de otros en él.
De hecho, y que yo sepa, no existe mucha literatura académica en los estudios sobre traducción destinada a clasificar las traducciones según una graduación de fidelidad o de libertad, de normatividad o de originalidad (suponiendo que esos sean conceptos suficientes y aceptando que no hay que tomarlos como absolutos); pero todos somos conscientes de juzgar de modo distinto los logros de diferentes «tipos» de traducción. ¿Cuáles son, pues, las diferencias entre traducción interlineal, traducción literal, traducción fiel, versión, adaptación, paráfrasis, interpretación, basado en... etc.? Recordemos que no hace mucho algunos libros mencionaban explícitamente: «traducción directa del original» ruso, pongamos por caso, con lo cual dejaban entender que, en el mundo editorial, se publicaban muchas traducciones que se efectuaban a partir de segundas lenguas. Este tipo de práctica, por suerte, ya no es tan frecuente, pero no es, en absoluto, algo exótico, sobre todo cuando se trata de traducir lenguas poco habituales. Por el contrario, hace algunas décadas, había editoriales francesas que tenían a gala especificar si el libro era «traduit de l’Américain», con lo cual seguramente pretendían referirse más al trasfondo cultural o algún giro idiomático que no a la defensa –sobre todo viniendo de los franceses– de una lengua realmente diferenciada del inglés de Gran Bretaña. En otros casos, como sucede hoy con la edición de la Odisea publicada en inglés por Penguin, la ambivalencia respecte a cuál pueda ser la traducción normativa es mayor, puesto que coexisten en el mismo catálogo tres versiones de una obra: 1.- La famosa traducción en prosa de E.V. Rieu (fundador y editor entre 1944 y 1964 de los Penguin Classics), publicada en 1946 y título que, hasta los años 60, en que fue desbancado por Lady Chatterley’s Lover (7), había sido el más vendido de la editorial; 2.- la misma traducción en una versión «revisada» por Dominic Rieu y con una introducción de Peter Jones; y 3.- recientemente, una traducción totalmente nueva en verso. O, más difícil todavía, Einaudi, en su meritoria biblioteca «Scrittori tradotti da scrittori», ha iniciado no sólo ediciones de traducciones ejemplares efectuadas por famosos escritores que van acompañadas del texto original, sino que ahora ha empezado a incluir los textos originales pero acompañados de dos traducciones distintas.
Creo que, en todos estos casos, el mundo editorial intenta subrayar ante el potencial público comprador la prescriptividad de las traducciones que publica. En un caso acentúa que se trata de una traducción directa del original (como si eso fuera la mejor garantía, cuando, en cualquier caso, no es sino una garantía deseable entre otras muchas); en el segundo caso destacaba que el traductor era conocedor del fondo cultural y de las posibles peculiaridades idiomáticas americanas; en el caso de la Odisea de los Penguin Books lo normativo es el mercado: compre usted la traducción que prefiera, en verso o en prosa, revisada o no, pero la marca y la variedad de la casa es garantía de calidad; y la colección Einaudi también parece sugerirnos que, puestos a ser quisquillosos en el momento de juzgar las traducciones, el editor lo es más que su público, que, por tanto, le permanecerá fiel.
No descubro nada nuevo insistiendo en el hecho de que, si atendemos a las razones y expectativas del público a quien van destinadas, no esperamos la misma cualidad en traducciones con enfoques y destinatarios diversos. La función de la traducción es la que marcará la pauta de nuestro modo de enjuiciarla. Las de los ejemplos anteriores por fuerza han de ser muy distintas de las versiones interlineares de los textos escolares griegos y latinos, o de los textos paralelos de las obras en lenguas modernas. En estos casos la traducción se supone que ejerce un papel totalmente subordinado, casi exclusivamente de muleta para la ayuda a la comprensión del texto original al que acompaña. Su función no es lograr un alto nivel literario sino la eficacia didáctica inmediata. En las traducciones de poesía, supuestamente aquella en que más difícil es aproximarse a la «fidelidad total», ha existido, en determinados momentos, un consenso amplio a favor de este tipo de texto bilingüe que apuesta por la fidelidad a la letra: con el original en primer plano y una traducción «al pie de la letra» que sirva de ayuda a la comprensión a pie de página. Así se editaron en los años 60 y 70, pongamos por caso, las versiones de poesía de los Penguin Books, Penguin Poets, y es muy interesante repasar las consideraciones que al respecto hacía el editor a seria, el hispanista J.M. Cohen (8).
Curiosamente, allá donde los estudios sobre traducción no se muestran muy propensos a clasificar, la legislación, aunque parca, ya ha tomado cartas en el asunto.
La Organización Mundial sobre la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra, ha reunido en sus glosarios diversos términos legales que afectan a distintos tipos de traducción y que hacen referencia directa a la convención de Berna (Acta de París de 1971), a la Convención sobre los derechos universales del copyright (revisada en 1971), a la Ley modelo tunecina de 1976 y a la Ley modelo de Roma de 1974 sobre derechos vecinos (9) como principales textos legislativos que pueden afectar a distintos tipos de traducción.
Dichos tipos de traducción irían desde la correctamente denominada –desde el punto de vista legal– traducción, a lo que la Organización Mundial sobre la Propiedad Intelectual considera alteración o mutilación de una obra, a la adaptación, la transformación, la modificación, la obra derivada, etc., o incluso al llamado «uso accidental de una obra». Todos estos términos no hacen otra cosa que clasificar, en general en un sentido restrictivo, la intervención «creadora» del traductor, encasillándola en las circunstancias y finalidades que la acompañan: edición juvenil, representación teatral, texto abreviado...
Toda manipulación del texto original –algo que, según veíamos antes, nunca deja de producirse, y que ha dado origen incluso a la etiqueta de Manipulation School aplicada a los colaboradores del famoso libro que editó Theo Hermans en 1985, The Manipulations of Literature. Studies in Literary Translation (10) –queda inscrita en unos términos bastante precisos. En general, las modificaciones efectuadas sobre la obra original –sobre su letra más que sobre su espíritu, puesto que de la letra es de lo que la ley se ocupa– son contrarias al criterio global de la legislación que, una vez más, se basa en la noción de exactitud, de norma, de fidelidad, es decir, en la prescripción, puesto que prescribir es uno de los cometidos de las leyes. La traducción, según reza esa definición, es: «la expresión de obras orales o escritas en una lengua distinta a aquella de la versión original. Debe transmitir la obra fiel y exactamente tanto en lo que concierne al contenido como al estilo. Se otorga el derecho de autor a los traductores como contrapartida a la actividad creadora que llevan a cabo en otra lengua, sin perjuicio de los derechos de autor de la obra traducida; la traducción se encuentra sometida a una autorización apropiada puesto que el derecho a traducir una obra es uno de los elementos específicos del derecho de autor»(11).
De hecho, la insistencia en la idea de fidelidad, de no manipulación, tal y como queda recogida por la ley, no se halla muy lejos de la que solemos emplear en el lenguaje corriente al hablar de traducción. Pero, además, la legislación sobre el copyright no olvida que el texto original también puede ser sometido a otros muchos tratos, pero que, quizá, entonces, el nombre que debiéramos aplicarle debería ser –tal como recoge el glosario legal– otro distinto al de traducción stricto sensu. Allí queda reconocida, por ejemplo, la diferencia entre «traducción» y «adaptación», ésta última para fines específicos, que la hacen «adecuada a diferentes condiciones de explotación», mientras que la traducción «no altera la composición de la obra» y «transforma sólo la forma de expresión de la misma»(12). A pesar de todo, debo advertir que los distingos no siempre van acompañados de la misma, y deseable, claridad terminológica porque, al hablar de la «obra derivada», la Organización Mundial sobre la Propiedad Intelectual advierte, por ejemplo, que «su originalidad reside bien en el hecho de que se trata de la adaptación de una obra preexistente, bien en los elementos creadores de su traducción a una lengua diferente» (subrayado mío) (13).
Estos posibles «elementos creadores» de la traducción suelen ser los fantasmas causantes de todos los malentendidos entre traducción y creación. Es fácil convenir que el grado de fidelidad o de desviación respecto a un original traducido debe ser muy pequeño en los textos predominantes informativos y que puede aumentar a medida que aumentan los contenidos expresivos y retóricos. Aquí sí que la clasificación de textos pueden ayudarnos al respecto, entre los escritos sobre teoría de la traducción, es abundante (14).
Con todo, siempre queda por dirimir el grado de proximidad o de recreación de una obra nueva respecto a otra en la cual se ha basado, y considero que es positivo que éste sea explicitado con mayor claridad que la pura distinción legal, para que nadie se llame a engaño. En los ejemplos que aludiré a continuación –aunque todos pertenecen al ámbito literario– se recogen varias formas de fidelidad y de recreación arropadas bajo apariencias diversas, desde el engaño del plagio a la técnica publicitaria de ventas.
En uno de los premios de novela catalanes más prestigiosos, el Premi Sant Jordi, el jurado de 1970 revocó, con gran escándalo, su veredicto porque la obra ganadora, Nifades, de Joseph Mª Sontag, una vez publicada, resultó ser un «plagio claro» de una obra clásica de la literatura china. Naturalmente dicha obra había sido presentada al concurso como una obra original catalana, inédita. En este caso, al engaño literario, se le sumaba la visones del audaz ganador. Nadie consideró que Sontag fuese un traductor osado que había cruzado la frontera de la prescriptividad para lanzarse a la creación original y poder, en consecuencia, optar legalmente al premio. Que yo sepa, el pobre autor no ha vuelto a publicar jamás en catalán. Pero me pregunto si no debiéramos enjuiciar el caso teniendo en consideración que la posición de Sontag dentro del sistema literario catalán del momento era insignificante, ¿qué hubiese ocurrido si esa misma pirueta falseadora la hubiera llevado a cabo un escritor de reconocido prestigio? (15).
Porque la presentación de traducciones o de recreaciones como obras originales depende exclusivamente del estatus que su traductor/autor ocupe en la sociedad literaria del momento. Lo podemos ver en el ejemplo siguiente, en donde el traductor simplemente aparece como traductor, pero con una presencia sustantiva muy destacada. Se trata de la edición francesa de Typhon de Joseph Conrad (Gallimard, 1918), en la versión publicada por Le Livre de Poche en 1968; en la portada reza –cosa excepcional– «traduction d’André Gide» y en la solapa podemos leer: «Le plus beau roman de J. Conrad, La plus belle traduction d’A. Gide». Es evidente que el estatus intelectual de Gide permitía, y recomendaba, asociarlo estrechamente a la edición de la novela de Conrad. No corre la misma suerte, sin embargo, algún otro de los traductores franceses de Conrad. La traducción de The Níger of the ‘Narcissus’ (1924), publicada también por Gallimard, pero debida a un traductor menos conocido, Robert d’Humières, no sólo no merece la misma publicidad sobre el traductor, sino que, en su reedición, ha sido «revisada por Maurice-Paul Gautier» (16). ¿Sabremos alguna vez si los criterios aplicados a la traducción de Gide fueron los mismos aplicados a la traducción de Humières? ¿No creen que la traducción de Gide, aunque hubiese sido «defectuosa» o, a setenta años vista, estuviese anticuada, podría continuar siempre en el catálogo con independencia de que sea, o no, una gran traducción sino por el simple hecho de ser obra de un gran escritor?
Otro ejemplo de la importancia de la condición del traductor. El libro Cathay, «de» Ezra Pound, publicado en 1915, ocupa un lugar prominente en su bibliografía creadora pero también, de modo mucho más general, en el nuevo modo de percibir las influencias orientales en la literatura europea moderna. Para los sinólogos se trata de un libro «interesante» por sus atisbos artísticos pero no es considerada una obra de referencia, sino una aproximación al espíritu de la poesía china distinta de cualquier traducción erudita. A pesar de eso, el libro, recordémoslo, no pretendía engañar a nadie y rezaba en el subtítulo: Cathay / Translation by / Ezra Pound / for the most part from the Chinese / of Rihaku, from the notes of the / late Ernest Fenollosa, and / the decipherings of the / Professors Mori / and Ariga (17). El problema en este caso es dirimir si es importante que Pound tuviese escasos conocimientos del chino, que fuese escasamente fiel a los originales. En cualquier caso, sabemos, cuando menos, que se trata de chinnoiseries, pero que son chinnoiseries de Pound y que figuran a justo título reeditadas dentro del volumen que Hugh Kenner preparó, titulado The Translations (1953) (18).
¿Y qué decir de los Rubaiyat de Edward Fitzgerald, si él mismo dio a la imprenta por lo menos tres traducciones distintas: la de la primera edición de 1859, la de la segunda edición de 1868, y la de la quinta edición de 1889, con variantes menores en la tercera edición de 1872 y cuarta de 1879? (19) Habría que pensar que si sus traducciones no tuviesen tanto de creación propia, tantas variaciones habrían sido en descrédito del traductor y no a aumentar sus originales méritos literarios.
Y un último, y elocuente, ejemplo. El de Imitations, el libro de poemas de Robert Lowell. Lowell «traduce» a Homero y Safo, Villon y Leopardi, Rilke y Pasternak, Baudelaire y Rimbaud, pero lo hace escribiendo sus propios poemas, poemas en los que intenta encontrar el «tono» y el «fuego» de su poesía y de los que los autores traducidos intentaron lograr. Imitations no es translations y puede ser considerado con pleno derecho un libro original de Lowell –self-sufficient and separate from it sources–; pero, también, como su autor indica en la introducción: «he intentado escribir en un inglés vivo y hacer lo que mis autores tal vez hubieran hecho de haber escrito sus poemas hoy y en América»(20), es decir, traduce en el espacio y en el tiempo.
Creo que un buen ejemplo de la distancia que puede ir del original a la traducción y de la traducción a la recreación –o creación, a secas– de una obra, lo encontramos en la pintura. Entre Las Meninas de Velásquez y Las Meninas de cualquier copista que intenta reproducir el original de la realidad, de una lámina o de una fotografía, existe una relación de sumisión y de identidad. La misión del copista, como la del texto informativo, es no desviarse de los contenidos que reproduce, aunque la reproducción se efectúe sobre otro medio, sobre otra tela o con otras técnicas. Y me gustaría que, tras ese ejemplo, no viésemos, como suele ocurrir, una nota de desdoro y menosprecio hacia el copista o el traductor. Piensen que el verdadero copista, como el verdadero traductor, no es el aficionado que se esfuerza por sacar el mejor partido a sus pinceles en la sala del museo, sino el restaurador de los talleres museísticos, el autentificador de la sala de subastas, o el falsificador que inunda el mercado burlando a los anteriores. Sabemos que algunas –o tal vez muchas– obras de arte expuestas al público en los museos son copias: copias buenas, copias que sólo los expertos distinguirían del original. Es decir: buenas, y fidelísimas, traducciones. Y, al otro extremo, tenemos la serie de Las Meninas de Picasso o los personajes velazqueños de Antonio Saura, auténticas creaciones personales. En el caso de Picasso y en el de Saura no creo que busquemos en su obra, la obra de Velásquez. Tal vez sólo un reflejo de «lo velazqueño» que ellos han sabido «interpretar» y «transponer». Como leyendo a Lowell intentábamos hallar no el «sentido literal» sino el «tono original» de los poemas traducidos. Lowell decía de los estrictos traductores métricos que no eran poetas sino «taxidermistas».
El Hamlet québequois que les he citado al principio nos dice bastante sobre las virtualidades interpretativas de la obra de Shakespeare, fundamentalmente nos recuerda su inagotable riqueza, pero sería temerario decir que la obra de Shakespeare «ya contenía» la versión del «príncipe del Québec». El Fausto de los hermanos De Campos puede ser uno de los zumos –o de los humores– exprimidos del Fausto de Goethe, pero no creo justo transponer al patricio de Weimar las preocupaciones antropofágicas de los modernos escritores del Brasil.
Quienes tenemos alguna responsabilidad docente en las facultades de traducción e interpretación o estamos relacionados con el mundo de las asociaciones profesionales de traductores, tenemos la doble y contradictoria responsabilidad de hacer ver las diferencias entre una cuestión y otra. Personalmente, creo que la enseñanza de la traducción debe ser como ese meticuloso taller de restauración de un buen museo: que las copias/traducciones que salgan de nuestras manos sean casi irreconocibles como tales. ¿No es esa la aspiración de todo lector incauto –el mejor de los lectores– cuando abre las primeras páginas de un libro traducido? Si algo nos hace pensar que estamos leyendo una traducción, eso significa que el traductor no ha logrado uno de sus principales objetivos: pasar inadvertido. Ni más ni menos que, en tanto que usuarios de electrodomésticos, queremos que el manual de uso sea claro, conciso, competente, que nos ayude a resolver dudas y problemas, que nos acompañe y estimule en el aprendizaje del aparato en cuestión. Si nos plantea dudas y nos confunde tampoco habrá cumplido su objetivo, para regocijo y ganancia del taller de reparación. (Y reconozco que esa culpabilidad a menudo hay que atribuirla a las sandeces de los originales, sean manuales o novelas, y no a la incompetencia que siempre se achaca al pobre traductor.)
Pero a esa aspiración legítima –y, como hemos visto, legislada– de fidelidad que debemos inculcar desde las Facultades de Traducción, o como exigencia editorial y comercial, también debemos añadirle la capacidad de reflexión relativizadora de esos flecos más creativos de la traducción. Saber distinguir qué es factible o no dentro de una traducción según sus destinatarios, saber juzgar por qué en determinado momento se tradujo de un modo u otro, puede ayudarnos a mejorar nuestro trabajo profesional.
El estudio de la historia de la traducción, la comparación de traducciones, los aspectos comerciales o editoriales que acompañan la producción de traducciones, los estudios inter-culturales son imprescindibles para completar y dar mayor solidez al trabajo laborioso y microscópico de esa especie de cirugía plástica que es la traducción.
Y cuando, además, se trata de culturas pequeñas y en conflicto por asentar su espacio, como ocurre en el caso del euskara y del catalán, la exigencia parece más notable. Desde el ángulo de la fidelidad y de la excelencia porque se trata de culturas en déficit y su mercado limitado no les permite el lujo de experimentar con distintos productos hasta dar con uno duradero (son muy pocas, por ejemplo, las obras literarias extranjeras que se han traducido más de una vez al catalán). En segundo lugar porque esa excelencia hay que lograrla en una carrera que cuenta con una doble competencia: excelente sin ser inasequible para los hablantes de lenguas que no están normalizadas en su uso social, por lo tanto, traducción excelente pero no difícil, exquisita pero no minoritaria; y excelente y fiel en condiciones de competir con otras traducciones al castellano. En igualdad de condiciones, el traductor a la lengua de ámbito cultural restringido no tiene que ofrecer un producto igual, tiene que ofrecer un producto mejor. Pero por las mimas razones, y paradójicamente, es importante que la traducción en esas culturas de ámbito restringido cuente con el respaldo de la creación: que los nombres de escritores de valor reconocido se sumen a los de los traductores profesionales, que la traducción pueda entrar, como en el caso de Gide, Lowell o Pound, en los anales de la cultura restringida porque llega de la mano de un artista que esa cultura ya respeta por otros méritos. Y s e me ocurre pensar en dos traductores eximios al catalán, ambos escritores de talla descomunal: Joseph Carner y Carles Riba. Carner tradujo tan literalmente del inglés, Dickens por ejemplo, que decidió acuñar una cantidad de neologismos catalanes apabullante, aunque hoy, al leerle, todo el mundo cree que se trata de vocabulario con una larga tradición literaria. Y eso no le impidió añadir, en su traducción de Alícia en terra de meravelles unos versos «a la manera de» Maragall, Verdaguer y Guimerà. En el caso de Riba, su traducción de la Odisea en 1919 no le satisfacía bastante, de modo que, 30 años después, la tradujo de nuevo. En ambos casos, al lector catalán, le resulta difícil leer a Dickens sin pasar por Carner o a Homero sin el tamiz de Riba y lo que, en su momento, fue seguramente considerado paradigma de fidelidad, hoy lo vemos, mayormente, dada la estatura intelectual de los traductores, como obra magna de creación personal.
Esta es la empresa, un tanto esquizofrénica, en la que nos encontramos embarcados muchos traductores y escritores al catalán. Una empresa extraordinariamente atractiva porque nos recuerda, a cada momento, que traducimos como vive el espía que actúa de doble agente: sirviendo bajo juramento al señor de la fidelidad a quien transmitimos al pie de la letra todos nuestros conocimientos sobre «el otro», e introduciendo de extranjis falsas pistas creadas para servir a nuestro segundo amo: el señor de la creación. Permítame pensar que de esa tensión entre la fidelidad y el engaño lo que surge no es un adulterio convencional y adocenado sino una auténtica pasión a favor de la identidad y de la novedad.
NOTAS
1. En el curso «La traducción literaria», Gijón, julio 1991.
2. En el curso «World in Time», Essex, 2-3 julio 1993.
3. Daniel Weissbort, «The Post-Colonial Age of Translation», in Literature Matters, Newsletter of the British Council Department, nº 11, septembre 1992, p.7.
4. Véase, para botón de muestra, la carta de la Sra. Mar Guerrero Ríos, traductora técnica, quejándose «de lo mal traducidas que están las instrucciones de los aparatos eléctricos que adquirimos, los manuales de los programas informáticos, las guías de instalación de impresoras, ordenadores, tarjetas, etcétera.», EL PAÍS, «Cartas al director», noviembre, 1992?.
5. P. Newmark, «Introductory Survey», in Catriona Picken (ed.), The Translator’s Handbook, 2nd edition, ASLIB 189, p. 7.
6. Bill Henderson, Roten Reviews. A Literary Companion, Penguin Books, 1987, p. 35.
7. Fifty Penguin Years, Penguin Books, 1985, p. 53.
8. General Editor’s Foreword. «The purpose of these Penguin books of verse in the chief European languages is to make a fair selection of the world’s finest poetry available to readers who could not, but for the translations at the foot of each page, approach it without dictionaries and a slow plodding from line to line. They offer, even to those with fair linguistic knowledge, the readiest introduction to each country’s lyrical inheritance, and a sound base from wich to make further explorations.
»But the editions are not intended only for those with a command of languages. They should appeal also to the adventurous who, for sheer love of poetry, will attack a poem in a tongue almost unknown to them, guided only by their previous reading and some Latin or French. In this way, if they are willing to start with careful word-for-word comparison, they will son dispense with the English, and read a poem by Petrarch, Campanella, or Montale, by Gracilazo, Góngora or Lorca, straight through. Even German poetry can be approached in this unortodox way. Something will, of course, always be lost, but not so much as will be gained.
»The selections in each book have been made by the various editors alone. But all alike reflect contemporary trends in taste, and include only poetry that can be read for pleasure. No specimens have been included merely for their historical interest, or to represent some particular school or phase of literary history.»
J.M. Cohen, in Baudelaire, introduced and edited by Francis Scarfe, Penguin Books, 1961 (reprint 1972), p. v.
9. WIPO Glossary, Ginebra, 1983, 281 pags.
Véase también: Convenció de Berna, Estudi introductori d’Adria Gual de Sojo i Antoni Font i Ribas, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1986, 126p.; Cora Polet, The Legal, Economic and Social Position of the Literary Translator in the European Economic Community, con N. van Lingen y P.W.R. Vreeken, Comisión de las Comunidades Europeas, Informe ciclostilado, 1979, 155p.; véanse igualmente diferentes artículos del Copyright Bulletin, en especial «Estudio comparativo sobre derecho de autor: derechos de los traductores», (1968, II, nº 3); «Comité de expertos sobre los derechos de los traductores» (1968, II, nº 4); «Comité especial intergubernamental de técnicos y juristas encargado de preparar un proyecto de recomendación internacional relativa a la protección de los traductores» (1976, X, nº 3); «Recomendación sobre la protección jurídica de los traductores y de las traducciones y sobre los medios prácticos de mejorar la situación de los traductores» (1976, X, nº 4); y «Estudio comparativo sobre derechos de autor: derecho moral» (1978, XII, nº 4).
10. Theo Hermans, editor. The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation, London, 1985, 249p.
11. WIPO Glossary, op. Cit., p. 259.
12. Ibídem, p. 3.
13. Ibídem, p.71.
14. Katharina Reiss, «Type, Kind and Individuality of Text», in Poetics Today, vol. 2-4 (1981), p. 121-131; Mary Snell-Hornby, Translation Studies: An Integrated Approach, John Benjamins, 1988; Basil Hatim y Iam Mason, Discourse and the Translator, Longman, 1990.
15. Véase la definición de plagio que da el glosario de la WIPO: «generalmente se entiende como el acto de ofrecer o presentar en todo o en parte una obra de otro como nuestra majo una forma o en un contexto más o menos alterado (...). El plagio no debe confundirse con la libre utilización de las ideas o de los métodos de creación extraídos de otra obra en el curso de la creación de una obra nueva y original. Por otra parta, el plagio no es generalmente interpretado como restringido a los casos de analogía formal, también se comete plagio haciendo accesible al público una adaptación del contenido de obras de otras personas bajo formas nuevas de expresión literaria o artística y presentándola como una obra original personal, siempre que los contenidos así adaptados no formen parte de un patrimonio cultural bien conocido» (WIPO, p. 192).
16. Catalogue NRF 1911-1991. Éditions Gallimard, 1990, p. 148.
17. Donald Gallup, Ezra Pound. A Bibliography, University Press of Virgina, 1983, p. 16-17.
18. Ibídem, p. 86-87.
19. Rubáiyát of Omar Khayyám and other Writings by Edward Fitzgerald, edited by George F. Maine, Collins, 1970.
20. Robert Lowell, Imitations, Faber and Faber, 1962.
PARCERISAS, Francesc. “Traducción versus creación”, dins Senez 14, 1993.