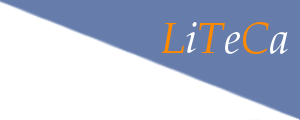Ante todo quiero aprovechar esta ocasión para dejar, por primera vez, constancia escrita de este hecho: las tres novelas mías traducidas al castellano, Placeres ficticios, El juego del mentiroso y La adoración perpetua, lo fueron por mi, digan lo que digan las páginas de créditos.
En Placeres ficticios (Anagrama, 1993) consto yo como traductor. El caso de El juego del mentiroso (Anagrama, 1995) es más complicado. El responsable de Anagrama, a sugerencia mía, encargó la versión castellana a un traductor profesional, madrileño residente en Cataluña desde hace muchos años, perfecto conocedor de la lengua catalana y además amigo mío. Sin embargo, el resultado me pareció muy inferior a los mínimos exigibles y entonces, siempre de acuerdo con el editor, sometí el texti a una revisión total, hasta el punto d eno dejar prácticamente nada de la versión primera. A la vista de ello, el traductor declinó firmar un texto que había sido redactado en su práctica totalidad por mí; sacando provecho de la amistad que nos unía y que, por cierto, sigue intacta, acordamos que en la página de créditos figuraría como traductor un tal Luis Ortiz, un ente inventado y autor ficticio de una versión de El juego del mentiroso de la que, en realidad, me considero totalmente responsable.
El caso de La adoración perpetua (Ediciones del Bronce, 1999) es todavía más rocambolesco y quizá también más ilustrativo: ya expliqué en la revista Lateral (febrero de 1998) la gestación totalmente bilingüe del libro: lo fui redactando en catalán y en castellano alternativamente, siguiendo impulsos cuya naturaleza exacta ignoro, y después traduje al castellano los capítulos en catalán, y viceversa. Mi declaración escrita tuvo cierto eco –provocado sin duda por los responsables de la revista– y me valió un sonoro rapapolvo, rayano en el insulto, por parte de un talibán con barretina, espardeña y toga universitaria. La triste realidad es que la versión castellana de La adoración perpetua no recibió el (merecidísimo) honor de ser publicado por Anagrama, como mis novelas anteriores, y que una vez editada en Ediciones del Bronce figuró como traducida al catalán por un tal A. Vallés; si alguien quiere saber por qué, deberá preguntar a la editora. Por lo que a mí respecta, protesté, exigí una rectificación escrita –que no sé si se produjo o no, la verdad–, pero he tenido que esperar hasta ahora para dejar un completo testimonio escrito del desaguisado. Conste, pues, que La adoración perpetua no es ninguna traducción sino un texto original –al menos en gran parte; tanto, en cualquier caso, como la versión catalana– que fue escrito por mí en sus versiones catalana y castellana.
Cabe extraer algunas lecciones de lo que acabo de narrar: por ejemplo, que nunca hay que fiarse de portadillas y páginas de crédito, o que algunos autores son, somos capaces de escribir, simultánea o sucesivamente, en dos lenguas, pues en definitiva, la autotraducción no és más que la manifestación posibilista y plausible de una facultad que tenemos la mayoría de los ciudadanos catalanes: el bilingüismo. Por añadidura, en mi caso se da la circunstancia de que, además de poseer (por lo menos) dos lenguas, ejerzo (por lo menos) dos oficios: el de escritor y el de traductor. En mis dos primeras novelas, pues, ejercí de escritor en catalán y traductor al castellano; en la tercera, de escritor bilingüe.
Que soy un auténtico bilingüe lo ilustra, creo, el hecho de que no pueda recordar con exactitud si hablé y entendí primero el catalán o el castellano. En mi familia y mi entorno infantil había hablantes en catalán y otros en castellano, y no creo que ninguna de las dos lenguas tuviera prioridad de ningún orden. Un día le pregunté a mi madre si empecé a hablar en catalán o en castellano y se quedó perpleja: no lo recordaba, o no lo sabía. Con ella y con mi padre siempre hablé en catalán: con mi abuela materna en castellano. El castellano era también la lengua de las empleadas de hogar, como se dice ahora, y en los años de mi infancia no hacía falta ser millonario para tener contratado un servicio doméstico que hablaba castellano en su inmensa mayoría y con el que los niños teníamos un trato intensivo y continuo. En una segunda etapa de mi vida (mía y de los de mi generación), el español se había convertido en lengua de la enseñanza y de Estado. De ahí se deriva una relación ambigua y perdurable con ese idioma: por una parte era el de los exámenes, las policías y los discursos franquistas (“discursos” en todos los sentidos). Pero por otra parte era la materia prima de una literatura que aprendimos a venerar y a disfrutar: la lengua de Cervantes, por recitar el tópico, pero también la lengua de Machado, Lorca y Miguel Hernández. No cito a esos autores a voleo: el detalle es importante, porque para muchos adolescentes rebeldes de los años sesenta, el catalán era la lengua (y lo catalán el símbolo) de la burguesía caduca y reaccionaria, y el castellano la lengua y emblema de un proletariado que, como todo el mundo sabe, en aquel pasado era nuestro futuro. O sea, un futuro anterior, como quien dice. Supongo que eso explica, al menos en parte, por qué mis primeros escarceos literarios fueron en lengua castellana. Tardé algunos años en reconciliarme con mi otra lengua, el catalán, y pude hacerlo gracias a figuras como Riba, los hermanos Ferrater y sobre todo Josep Pla. Después, he alternado sin problemas uno y otro idioma, como tantos profesionales de la lengua en este país. Y no creo que nadie sea capaz de determinar con certeza por qué, de entre los de mi generación, grupo social y régimen lingüístico, algunos terminamos escribiendo en catalán (o también en catalán), y otros (por ejemplo mi coetáneo y amigo Enrique Vila-Matas) en castellano –pero ésos, generalmente, sólo en castellano. Considero de cierto interés añadir que mi agente tiene instrucciones de considerar, en sus negociaciones con editores extranejros, tan original la versión española, o castellana, de mis novelas, como la catalana.
De mi experiencia como autotraductor puedo destacar unos cuantos hechos, algunos de ellos muy obvios: supongo que cualquier escritor que haya estado en este caso sabe de sobra que puede concederse una libertad, unas libertades que no se permitiría si estuviera traduciendo obra ajena. En mi caso, puedo recordar el ejemplo de un personaje de El joc del mentider que hablaba en mallorquín, es decir: la variedad mallorquina de la lengua catalana. El hecho tenía una importancia añadida pues, además de conferir cierto carácter exótico al personaje, acentuaba si dimensión cómica: el tal Sebastià Nadal no paraba de soltar pedanterías en dialecto lacaniano, y el hecho de proferirlas, además, en mallorquín añadía sal al discurso del personaje (por lo menos para los lectores de Cataluña, claro). No sé qué habría hecho yo de haber estado traduciendo al castellano un texto equivalente pero ajeno. Creo poder afirmar que algú traductor que conozco habría sentido, por lo menos, la tentación de convertir al personaje en aregntino –¡obviamente! Otros no habrían hecho nada. Yo me limité a dejar constancia de que Sebastià Nadal hablaba en un mallorquín muy marcado, y quizá los lectores “castellanos” con experiencia directa de la variedad balear del catalán se pudieron hacer alguna idea del original. Puedo decir que, para esta novela, como estrategia general de traducción, suprimí algunos elementos que me parecieron demasiado locales para un lector no catalán, elementos de los que creí poder prescindir sin grave pérdida para la obra en su globalidad –y que me perdonen los estructuralistas de estricta observancia.
Hablando de modo más general, puedo recordar que cada vez que me he autotraducido he tenido una sensación muy particular: la de haber tenido que situarme en un punto mental (intelectual, pasional) previo a la enunciación lingüística, en el lugar anterior a aquél del que emergió en su día la formulación del texto en palabras catalanas o castellanas, un lugar –digamos– platónico habitado por imágenes y ritmos, ideas e intenciones. Quizá sería más exacto hablar de un lugar hecho con ideas de palabras y frases, y con condiciones de ser de cada frase, de cada palabra, el lugar rpeciso de eso tan impreciso y tan fundamental en un texto literario, y que llamaré, faute de mieux, el tono.
“Esta frase debería sonar así” –me dice ese lugar–, “ahora, las palabras deben suscitar tal atmósfera”, “aquí quiero un adjetivo de tal peso, de tal calibre, que huela así, que se mueva asá”. Una ve de regreso a este punto, cuando me traduzco, en vez de acudir a la reserva del catalán, acudo a la del castellano, o más exactamente: en aquel momento, de “ser” escritor en catalán, paso a “ser” escritor en castellano.
Sé que en mí habitan muchas voces, y por lo menos una de ellas habla catalán y otra habla castellano. Ambas voces son mías, muy mías, y ambas hablan su propia lengua con soltura y espontaneidad. No pueden decir exactamente lo mismo, poque no hablan el mismo idioma, pero procuro que, cuando me traduzco, ambas digan cosas equivalentes, cada una a su modo, y procuro que sus palabras tiendan a producir un efecto parecido en el lector, que es lo que, en definitiva, cuenta realmente.
Hay autores que sostienen que ese mecanismo, el de colocarse en el lugar anterior al de la enunciación con palabras, es el mecanismo de toda traducción, de cualquier lengua a cualquier lengua. Mi experiencia es que los procesos no son exactamente iguales en ambos casos, y que cuando traduzco mis propios textos me sitúo de manera deliberada y muy evidente en ese punto anterior a la enunciación al que me refería más arriba. Si también estoy en él cuando traduzco textos ajenos, no soy tan consciente de ello, y tampoco lo hago de manera tan premeditada. Dicho de otro modo, cuando traduzco a otros, ese lugar lo puedo concebir, imaginar, fantasear; cuando me traduzco a mí mismo lo recuerdo, lo reconozco, porque ya estuve en él, y me isntalo allí como en el lugar más adecuado para volver a escribir lo que ya escribí, pero en otra lengua, en alguna de mis otras lenguas, con alguna de mis otras voces.
Autotraducirse es, además, o me ha sido, origen de optimismo en mi oficio de traductor de otros. Me ha permitido pensar que del mismo modo que he podido decir lo mismo (o casi) que ya había dicho, pero con las palabras de otra lengua, y no quedar descontento de la comparación, acaso el mismo pequeño milagro se produzca cuando manejo textos ajenos, cuyos autores, pienso, acaso quedarían igualmente satisfechos de las palabras que he prestado a sus textos.
TODÓ, Lluís Maria. 2002. “Lugares del traductor” dins Quimera. núm. 210, pp. 17-19